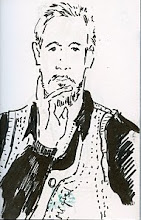No
tiene mucho sentido celebrar el Día del Trabajo. ¿Quién es ese
señor, ese tal Trabajo?
La
palabra trabajo es la sustantivización de una acción, una actividad
propia del ser humano que nos ha permitido continuar como especie
sobre el planeta y en tal sentido no es buena ni mala, no es un
derecho ni una obligación impuesta, es, sencillamente,
imprescindible, como lo es el respirar.
Sin
embargo esta necesaria actividad humana suele ser entendida como una
actividad remunerada que sirve como medio para vivir, o
sobrevivir, en la sociedad actual. Quien realiza esta acción de
trabajar se llama trabajadora o trabajador y por eso el 1º de mayo
no debe ser llamado día del Trabajo sino día de la Trabajadora y el
Trabajador.
Desde
esta segunda perspectiva, los trabajadores constituyen una clase y es
la lucha de tal clase por reivindicar una retribución justa y unas
condiciones dignas para su actividad lo que el 1º de mayo
celebramos.
Sin
embargo, quiero reivindicar aquí otro punto de vista, que mire bajo
el horizonte de la justicia y dignidad laboral para cuestionarla.
Un
cubano de nacimiento, casado con Laura Marx, la segunda hija de Karl
(las tres hijas de Marx son figuras tristes, como los tigres del
trabalenguas. Hubieron de habitar eclipsadas vital y emocionalmente
en un mundo de varones, fueron además ocultadas intelectualmente por
la enorme sombra de su padre, y en el caso de Laura también por la
de su marido. Sin embargo tanto su producción intelectual como su
activismo político son dignos de estudio, pero esta es otra
cuestión). Un cubano, decía, llamado Paul Lafargue en su obra de
1880 “El derecho a la pereza” puede abrirnos nuevos horizontes:
Una
extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones
donde domina la civilización capitalista....esta locura es el amor
al trabajo.
La
imposición legal del trabajo es demasiado penosa, exige demasiada
violencia y hace demasiado ruido; el hambre, por el contrario, es no
solo una presión apacible, silenciosa, incesante, sino que, en tanto
el móvil más natural del trabajo y la industria, provoca los
esfuerzos más poderosos.
Hoy
para muchos no es el hambre, que también, sino la hipoteca, el
coche, las vacaciones... la razón que empuja a reivindicar el
trabajo como un derecho y una necesidad. Se lucha por un trabajo
digno en lugar de un trabajo necesario y en consecuencia la vida de
los trabajadores y del planeta entero se resiente, enferma, resulta
amenazada.
Los
filósofos, los economistas burgueses,... todos han entonado sus
cánticos nauseabundos en honor al dios Progreso, el hijo primogénito
del Trabajo.
Esta
pareja de dogmas propios de nuestra época son el objetivo verdadero
del combate que nos libere y permita la continuidad del planeta, pero
parecemos seguir ciegos ante el problema.
No
se trata de un capricho, sino de un mandato divino: Jehová, el
dios barbado y huraño, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de
pereza ideal; después de seis día de trabajo descansó por toda la
eternidad.
Nunca
una orden, siendo tan dulce, fue tan desobedecida. Empecemos a
cumplirla de una vez.