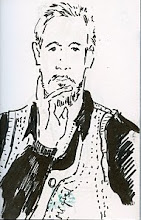El tema de la IX Olimpiada de Filosofía de Aragón que ahora se cierra es “transhumanismo ¿mejora o fin de la especie humana?” Cientos de alumnos y sus profesores, como aprendices de filósofos que somos -siempre se es aprendiz de filósofo si uno se esfuerza un poco- debemos estar atentos al presente con los oídos abiertos para escuchar sus enseñanzas.
Quiero
detenerme en dos sucesos nos han enseñado no poco. El primero es la
pandemia causada por el covid-19, que nos ha mostrado lo inseguro e
incierto de todo futuro, especialmente del que damos por supuesto sin
enterarnos de ello siquiera, por eso mismo resulta básico en el día
a día. El que está constituido por lo que Ortega llamó creencias.
Pero también nos ha enseñado el valor de la resistencia, la
paciencia y el empeño, necesarias para no hundirse y poder llevar
adelante lo que las circunstancias parecen querer arruinar. Así, por
ejemplo, en dos mil veinte a pesar del confinamiento celebramos la
VII Olimpiada, y el dos mil veintiuno la VIII, aunque hubo de hacerse completamente virtual.
El segundo suceso del presente es la invasión rusa de Ucrania, con el recrudecimiento de la larvada guerra ruso-ucraniana iniciada en el dos mil catorce. Esta invasión muestra a las claras lo engañosas que siempre son las apariencias, pues lo que se predecía como una rápida invasión está durando ya más de mes y medio durante el cual el león ha sido incapaz de cazar al ratón. La causa de esta sorpresa en buena parte está en el poder de la convicción, de los ideales, frente a la inercia de la obligación y el miedo. También enseña que la muerte puede encararse sin miedo al estar al servicio de un ideal.
Traslademos estas lecciones a la temática del transhumanismo, cuya espina dorsal se articula buscando la mejora de la especie humana mediante la tecnología. De entrada hay que preguntarse ¿en qué consiste mejorar la especie? Pues la respuesta decide cualquier acción transhumanista que, de lo contrario, son palos de ciego. ¿Se trata de vivir más años?, ¿de evitar enfermedades?, en suma, ¿de evitar la muerte?
Guerra y pandemia nos dicen, alto y claro, que lo previsto siempre es incierto y provisional, que lo mecánico no tiene más fuerza que la decisión, el empeño, la fe en ideales y valores. Enseñan que la muerte es sorpresiva e inevitable, pero adquiere sentido gracias a la vida, y si esta consiste en huir de la muerte, le estamos regalando la partida. Y que el mayor sufrimiento de la especie humana es causado siempre por el propio ser humano.
Estemos atentos al presente, los ojos y oídos bien abiertos, para escuchar lo que nos enseña, pues solamente así podremos construir un futuro pleno de sentido.